Me diagnosticaron un cáncer incurable. Este tratamiento futurista podría salvarme.

En otoño de 2003, una noche, al salir de mi oficina, me resbalé en el hielo. Me dolió la cadera durante un año, pero la mayor parte del tiempo lo ignoré. Como el dolor no se me iba, fui al médico, quien me pidió una resonancia magnética. Fui a su consulta y me dijo que tenía un tumor en la cadera. Tenía 38 años, estaba buscando una prometedora carrera en periodismo, casado con una mujer a la que amaba y era padre primerizo de una niña de siete meses.
Cuando me diagnosticaron el tipo de cáncer que resultó tener, un tipo raro e incurable de cáncer de sangre llamado mieloma múltiple, me dijeron que me quedaban dieciocho meses de vida. Eso fue hace más de veintiún años.
En estos veintiún años, me he sometido a una serie de tratamientos para combatir mi enfermedad. Estos incluyen cuatro rondas de radioterapia (en la cadera, el cuello, las costillas y la nariz); un ciclo de seis meses de inmunoterapia intravenosa semanal (seguido de siete años de un nivel de mantenimiento de dicha terapia en forma de comprimidos); otro ciclo de dos años de inmunoterapia con las versiones de nueva generación de los fármacos que tomaba anteriormente, en forma de comprimidos; un tercer ciclo de inmunoterapia con dos nuevos fármacos de inmunoterapia administrados semanalmente por vía intravenosa durante dos años más; y seis años (y contando) de infusiones intravenosas mensuales de un agente utilizado para reforzar mi sistema inmunitario, que se ha visto comprometido tanto por mi enfermedad como por los tratamientos utilizados para combatirla. Pero el tratamiento más extraordinario que he recibido hasta ahora es un procedimiento de vanguardia, aprobado por la FDA para su uso en casos como el mío solo en 2022, llamado terapia CAR-T. Esta es la historia de ese tratamiento.
Esta vez, no me resbalé en el hielo. Me agaché para cargar el lavavajillas y sentí una punzada de dolor en la espalda. Era febrero de 2023. Mi oncólogo, el Dr. Sundar Jagannath, del hospital Mount Sinai de Nueva York, me pidió una serie de análisis de sangre y tomografías. Mostraron que había salido de la remisión, por séptima vez. Tenía tumores en la cadera, las costillas y la columna torácica y lumbar.
En un día de marzo sorprendentemente hermoso, mi esposa, Didi, y yo nos reunimos con el Dr. Jagannath. Mi mejor opción de tratamiento, me explicó, era una inmunoterapia prácticamente nueva, vanguardista y casi increíblemente futurista llamada terapia CAR-T. Sería el tratamiento más potente y peligroso que había recibido hasta la fecha.
La terapia CAR-T consiste en extraer células T del torrente sanguíneo y enviarlas a un laboratorio, donde se añade una proteína llamada receptor de antígeno quimérico (CAR) a la superficie de las células T (de ahí el acrónimo "CAR-T"). La proteína CAR ayuda a las células T a reconocer los antígenos presentes en la superficie de células cancerosas específicas, en mi caso, células de mieloma, para que puedan atacar y destruir las células malignas. Las células T cargadas con CAR se reinfunden en el cuerpo por vía intravenosa para que realicen su función.

Cuando comencé con CAR-T, mi esposa, Didi, y yo teníamos docenas de preguntas.
La terapia CAR-T es una terapia única que requiere poco mantenimiento continuo, explicó. Si funcionara, podría volver a llevar una vida relativamente normal, al menos por un tiempo, con poca o ninguna terapia de mantenimiento.
Naturalmente, hubo salvedades. La terapia CAR-T no es en absoluto 100% efectiva, requiere meses de preparación, algunos de ellos complejos y desagradables, y tiene una serie de efectos secundarios potencialmente debilitantes, y a veces fatales.
La definición científica de «quimera» —la palabra clave en el término «receptor de antígeno quimérico»— es una parte del cuerpo compuesta de tejidos con material genético diverso, pero el término tiene otros dos significados. Uno es un monstruo imaginario compuesto de partes incongruentes. El otro es una ilusión, más específicamente, un sueño irrealizable. Ambos parecían acertados.
Dado que la terapia CAR-T es compleja y altamente especializada, el Dr. Jagannath me derivó a un especialista en CAR-T para que me administrara el tratamiento. Didi y yo tuvimos nuestra primera cita con la Dra. Shambavi Richard varias semanas después.
La Dra. Richard, una mujer indio-americana de cabello largo y negro que prefiere usar anteojos elegantes, equilibra un comportamiento amigable y tranquilo con una profunda experiencia profesional.
La preparación para la terapia CAR-T, explicó, era realmente compleja. En mi caso, incluiría docenas de análisis de sangre; una biopsia ósea y otra de médula ósea; un procedimiento para extraer mis células T; posiblemente más radiación si los tumores en mis huesos se volvían problemáticos antes de recibir la terapia CAR-T (la producción de células hiperactivas tarda aproximadamente un mes después de la extracción de células T); una hospitalización de cuatro días para administrar un régimen de quimioterapia conocido como DCEP, cuyo objetivo es reducir la cantidad de células de mieloma en el cuerpo para que el tratamiento CAR-T sea más efectivo; tres días de un tratamiento ambulatorio llamado linfodepleción, otra forma de quimioterapia, que elimina las células T existentes para que las células T bioingeniería ataquen las células de mieloma con mayor eficacia; y la colocación de un catéter en el pecho que se usaría para infundir las células CAR-T, administrar los medicamentos relacionados y extraer sangre para controlar mis recuentos sanguíneos durante las dos semanas de hospitalización que requiere la infusión CAR-T.
Los dos efectos secundarios más graves de la terapia CAR-T, nos explicó, son el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad. El síndrome de liberación de citocinas, o SLC, se produce cuando el sistema inmunitario responde con demasiada agresividad a una infección. En el caso de la terapia CAR-T, el cuerpo parece confundir las células bioingenierizadas con una infección, lo que desencadena la respuesta indeseada. Los síntomas del SLC incluyen fiebre y escalofríos («agitar y hornear», como lo llaman algunos médicos), fatiga, diarrea, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, tos e hipotensión. Si no se trata rápidamente, la afección puede ser mortal.
La neurotoxicidad es un término amplio que describe un conjunto de síntomas neurológicos que pueden incluir dolores de cabeza, confusión, delirio, dificultad para hablar o habla incoherente, convulsiones y edema cerebral (inflamación del cerebro). También puede ser mortal si no se trata de inmediato.
La terapia CAR-T también deja a los pacientes gravemente inmunodeprimidos y expuestos a infecciones durante meses, e incluso años, después. Destruye sus sistemas inmunitarios tan completamente que eventualmente necesitan recibir todas sus vacunas infantiles (paperas, sarampión, rubéola, etc.), sin mencionar las vacunas contra la COVID-19 y la gripe. Hasta que reciban estas vacunas, lo cual no puede hacerse hasta al menos seis meses después de la terapia CAR-T, son susceptibles a todas esas enfermedades y más. Durante mis estancias en el hospital, solo se me permitiría un número limitado de visitas, y todas tendrían que usar mascarilla. Después de irme a casa, tendría que vivir con más cautela que antes, como todos hicimos en los primeros días de la COVID-19.

Me diagnosticaron mieloma a los 38 años, cuando era padre primerizo.
Didi y yo teníamos muchísimas preguntas. Un momento, ¿cómo funciona la terapia CAR-T? ¿La recolección de células T causaría el mismo hormigueo intenso que mi recolección de células madre? ¿Podría asistir a la boda de mi sobrina en Cape Cod en agosto?
Además de ser una médica de renombre mundial, la Dra. Richard es una excelente oyente. Respondió con paciencia a todas nuestras preguntas, nos dijo que su consultorio nos programaría las citas necesarias y nos despidió.
Didi y yo tomamos un taxi a casa. Mientras caminábamos por la Quinta Avenida, nos sentíamos extrañamente optimistas. La acción es mejor que la inacción. Y yo iba a ser biónica.
Me hice los análisis de sangre. Me hice las biopsias. Me extrajeron las células T. No necesité radioterapia.
Como preparación para la caída del cabello durante las dos rondas de quimioterapia, me rapé el pelo. Me pareció que perder mechones cortos sería menos traumático que perder mechones largos. Cuando mi peluquero comentó que era una decisión drástica, mentí y dije que quería refrescarme durante el verano. Luego, el jueves 11 de mayo, me ingresé en el Mount Sinai para comenzar mi tratamiento de cuatro días con DCEP.
"DCEP" es un acrónimo de "Dexametasona, Ciclofosfamida, Etopósido y Cisplatino", los cuatro medicamentos que componen el régimen. Se administran por vía intravenosa. A las cuatro de la tarde, ya estaba instalado en mi habitación, en el undécimo piso del hospital, conectado a un soporte de suero.
Como la DCEP debe administrarse continuamente, estuve conectada a mi vía intravenosa las 24 horas. He estado conectada a muchas vías intravenosas, y les cuento que las bombas electrónicas que se usan para administrarlas fallan. Lo más molesto es que las alarmas de los dispositivos, que se supone que solo se activan cuando hay un problema con el flujo del medicamento, a menudo se activan sin motivo alguno. Cada vez que esto ocurre, una enfermera tiene que venir, comprobar que todo está bien y reiniciar la bomba. Cuando se está conectado a una bomba las 24 horas del día, esto puede ser desesperante. Sin duda, no ayuda a conciliar el sueño.
Después de cuatro días en el hospital, tenía muchísimas ganas de volver a casa. Físicamente, me sentía bien. Por suerte, había tolerado el DCEP casi sin efectos secundarios. Pero me sentía agotada por no dormir mucho y emocionalmente agotada.
Justo después de la cena de mi cuarto día, me dieron el alta.
A la mañana siguiente, después de que mi hijo Oscar se fuera a la escuela, me senté en el sofá de la sala. Didi estaba en la mesa del comedor, trabajando en su portátil.
-¿Sabes qué es lindo? -dije.
Desde que salí del hospital hasta ese momento, no me sentí especialmente asustado ni alterado. Durante las noventa y seis horas que estuve en el Monte Sinaí, me limité a concentrarme e hice lo que tenía que hacer.
Empecé a responderme a mi propia pregunta. Lo que quería decir era: «Durmiendo en tu propia cama». Pero antes de que pudiera terminar la frase, todas las emociones que aparentemente había reprimido durante los cuatro días anteriores en el hospital, o quizás los diecinueve años anteriores, afloraron a la superficie.

A pesar del éxito del tratamiento, sigo teniendo miedo de dejar a mi hijo, Oscar, y a mi hija, AJ, sin padre.
Soy una persona bastante estoica. No me abruman fácilmente mis problemas. Ni siquiera tengo ganas de hablar de ellos.
Bueno, el cáncer convierte a los estoicos en mentirosos. Así como ataca tu cuerpo, ataca tus defensas emocionales, y no se detiene hasta despojarte de ellas. ¿Quieres luchar durante diecinueve años? No te preocupes. El cáncer es paciente. El cáncer esperará. Se ríe de tu perseverancia. Se burla de tu rigidez. Le divierte tu valentía. Con el tiempo, te quebrará. Puedes entrar en el cáncer siendo un estoico, pero no saldrás como tal.
Empecé a llorar. A berrear, en realidad. Un gemido profundo, primitivo y horrible. Era la primera vez que lloraba tan fuerte desde que me diagnosticaron. Contrariamente a mis instintos estoicos, llorar no me hizo sentir débil ni avergonzada. Me hizo sentir aliviada. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima durante diecinueve años.
"Los extrañé muchísimo", logré decirle a Didi entre jadeos. "Me alegra mucho estar en casa".
Me han preguntado si le tengo miedo a la muerte. La respuesta es no, la verdad es que no. Tras haberme visto obligado a reflexionar largo y tendido sobre el tema, lo he aceptado. En mi opinión, la muerte es la muerte. Ni cielo ni infierno. Solo comida para gusanos. Nada. ¿Por qué debería tenerle miedo a la nada?
Lo que me da miedo es el sufrimiento. Lo he visto de cerca, en consultorios oncológicos, en centros de tratamiento y en salas de oncología. Da mucho miedo.
Durante mis tratamientos de radiación, he visto pacientes con quemaduras en la piel tan graves que parecen víctimas de un incendio provocado. Durante mis sesiones de tratamiento, he visto a un caballero orinarse en su silla mientras dormía; a una mujer desplomarse camino al baño, abrirse la cabeza y sangrar por todo el suelo; y retretes cubiertos de salpicaduras por la diarrea. Durante mis estancias hospitalarias, he visto pacientes calvos, demacrados y tan pálidos como las mantas blancas de hospital en las que los envolvían para entrar en calor. He oído gemidos, gritos y sonidos que, francamente, no sé cómo describir. A las salas de oncología se les ha llamado casas del horror. Ojalá pudiera rebatir esa descripción.
También sigo teniendo miedo de dejar a Oscar y a mi hija, AJ, sin padre. No porque crea que no estarán bien. Tengo una fe inquebrantable en ellos. Pero si hay algo innato en los padres de la especie humana, es cuidar de sus hijos. No poder hacerlo, aunque esa incapacidad esté fuera de mi control, sería, para mí, un fracaso imperdonable.
También me gustaría ver a AJ y a Oscar crecer, empezar sus carreras, casarse y tener hijos si así lo deciden. Me gustaría pasar mi jubilación con Didi, escribir más, pescar más, jugar más al póker y viajar más con mi familia y amigos.
No tengo miedo de estar muerto. Tengo miedo de no estar vivo.
Se suponía que el DCEP era un león. Físicamente, al menos, era un cordero. Se suponía que la linfodepleción era un cordero. Resultó tener una mordida.
Mis tratamientos estaban programados para jueves, viernes y sábado. El domingo me dejaron libre como día de descanso. El lunes me registraría en el hospital para mi CAR-T.
Al igual que la DCEP, la linfodepleción se administra por vía intravenosa, pero de forma ambulatoria. Después de la primera infusión, me sentí bien. Después de la segunda, me sentí fatal. Después de la tercera, me sentí tan mal como nunca antes con cualquier tratamiento contra el cáncer. Tenía náuseas, mareos y estaba tan débil que apenas podía beber un vaso de agua o levantarme de la cama. Tenía que arrastrarme a gatas para ir al baño.
Para bien o para mal, los humanos solemos considerar una abundante cabellera como signo de buena salud y la caída del cabello como un indicio de cáncer. Siempre he tenido una buena cabellera. De adulta, solía llevarla larga por encima y corta por los lados, con un mechón colgando sobre la frente. Didi lo llama mi rizo de Superman.
Aunque mi cabello había empezado a caerse un poco durante el DCEP, ahora se me cayó por completo. Al ducharme, la espuma de champú en mis manos estaba salpicada de miles de pelos negros y grises.
Eso fue más desgarrador de lo que pensé. Mi intento de evitar esa sensación cortándome el pelo a la rapada no funcionó; hay cosas para las que uno no se prepara. Después de casi veinte años, por fin había experimentado el que quizás sea el efecto secundario más conocido del cáncer. La caída del cabello era una señal inequívoca e innegable de mi enfermedad, y me dolió. El rizo de Superman había desaparecido.
Después de mi último tratamiento de linfodepleción, tomé un taxi a casa desde el hospital. Era sábado 24 de junio de 2023, el día antes de la Marcha del Orgullo de Nueva York, y como varias calles principales ya habían sido bloqueadas, el tráfico estaba paralizado. Un trayecto que normalmente tomaría cuarenta y cinco minutos ya había durado más de una hora, y aún me quedaban más de veinte manzanas por recorrer.
Mientras avanzábamos lentamente por Park Avenue South, una camioneta se detuvo junto a mi taxi. Era una Ford F-150 roja con placas de Nueva Jersey. El conductor y el copiloto eran jóvenes de veintipocos años, con camisetas sin mangas y gorras de béisbol. Bon Jovi sonaba a todo volumen por los altavoces. Si fueran personajes de una película, los habrías ignorado por ser demasiado obvios.

Como preparación para perder mi cabello durante las dos rondas de quimioterapia, me lo corté a la rasurada.
Como ocurre cuando uno está en medio de un proceso de desintegración inmunitaria en preparación para un tratamiento contra el cáncer del futuro, llevaba mascarilla en el asiento trasero de la cabina y la ventanilla bajada. El conductor de la camioneta, que estaba a pocos metros de mí en el carril de mi derecha, también tenía la ventanilla abierta. Incluso antes de que hablara, supe lo que iba a decir.
La frase exacta fue: «Amigo, quítate la máscara». Su compañero se rió.
En mi familia, nos gusta contar una historia sobre mi padre. Cuando tenía unos cinco años, los seis —mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo— estábamos esquiando en el norte del estado de Nueva York. Era un día especialmente concurrido y había una larga fila para subir a uno de los telesillas.
Cuando un grupo de adolescentes intentó pasar al frente, mi padre, que era un alma gentil pero también alguien que creía en las reglas, los regañó.
—Lo siento, chicos —dijo—. Llevamos mucho tiempo esperando aquí. Tienen que ir al final de la fila.
Los niños lo ignoraron.
“Chicos, vayan atrás.”
Nada.
"Tipo …"
Y luego: “Que te jodan, viejo”.
Eso fue todo. Algo dentro de mi padre, normalmente afable, se quebró. Se quitó las botas de los esquís, se acercó a los niños y agarró al líder de la manada por las solapas del abrigo.
—Ve a la parte de atrás —dijo—. ¡Ahora!
Y se fueron hacia atrás.
De regreso en Park Avenue South, canalicé a mi Gene Gluck interior.
Salí del taxi (de todos modos el tráfico estaba detenido) y caminé hacia el conductor de la camioneta.
Mi soliloquio en la calle fue algo así: «Soy un paciente de cáncer, imbécil. Voy de camino a casa después de una cita de quimioterapia. El lunes me hospitalizan para dos semanas de tratamiento que podría matarme. Llevo mascarilla porque mi sistema inmunitario no funciona. Que te den».
En términos de la potencia de mi desempeño, no estuvo mal que, gracias al DCEP y la linfodepleción, no solo había perdido la mayor parte de mi cabello, sino que también estaba delgado y con aspecto ceniciento.
Para ser justos, en el momento en que bajé del taxi, el conductor pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo y, una vez que confirmé su sospecha, pareció genuinamente arrepentido.
—Lo siento, amigo —dijo—. Fue mi error.
Regresé al taxi y él y su compañero giraron a la derecha en la siguiente calle transversal, supongo que para evitar tener que seguir avanzando a mi lado.
Normalmente no creo en jugar la carta del cáncer. En la mayoría de los casos, es una herramienta demasiado poderosa, por no decir manipuladora. Pero ese día, hice una excepción.
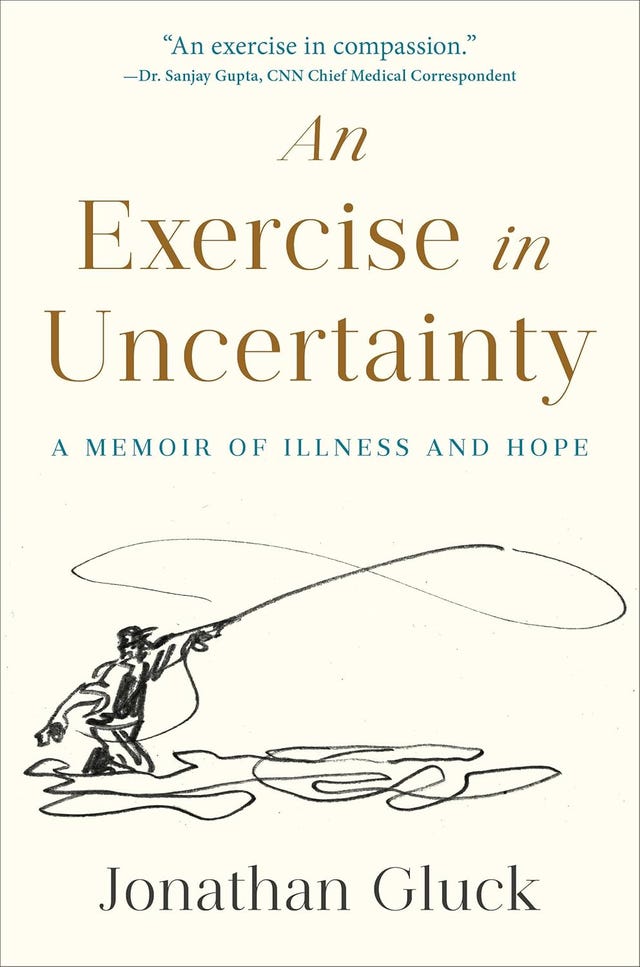
El lunes 26 de junio, volví a ingresar al Monte Sinaí, esta vez para recibir mi tratamiento CAR-T. Los médicos y enfermeras nos explicaron a Didi y a mí que la infusión sería indolora y solo duraría una media hora aproximadamente.
Después de eso, me monitorearían cuidadosamente (al principio cada quince minutos, luego cada media hora, luego cada hora y varias veces al día después de eso) para detectar síntomas de CRS y neurotoxicidad durante mi estadía en el hospital de dos semanas.
El monitoreo de CRS incluiría análisis de sangre, temperatura y presión arterial. La evaluación de neurotoxicidad implicaría preguntarme si sabía mi nombre, qué día era, en qué ciudad me encontraba, etc., y pruebas de escritura para evaluar mis habilidades motoras.
Como nos habían dicho antes, solo se me permitiría un número limitado de visitas y todos debían llevar mascarilla. Llegué con dos novelas, tres libros de crucigramas y mis suscripciones a Netflix, Hulu y Peacock. Mis hermanas y mi hermano me enviaron una foto de los cuatro de una boda familiar para que la guardara junto a mi cama.
Planeaba trabajar mientras estaba en el hospital. La Dra. Richard lo apoyaba. Me ayudaría a distraerme, dijo. Para que las reuniones de Zoom no fueran inquietantes, apagaba la cámara o personalizaba el fondo con algo que no fuera una habitación de hospital.
Cuando llegó el momento, una de las enfermeras trajo un portasueros con la bolsa que contenía mis células CAR-T colgando. El líquido de la bolsa era incoloro y, en general, anodino, como agua. Recuerdo que me preguntaba cómo algo tan extraordinario podía parecer tan simple.
Luego, la enfermera tomó la vía de plástico que salía de la bolsa y la conectó al catéter que me habían colocado en el pecho ese mismo día. Vi cómo las primeras gotas colgaban de la válvula en el fondo de la bolsa intravenosa, se desprendían y descendían por la vía hasta mis venas.
Didi estaba sentada junto a mi cama, en la silla de visitas.
—Bien, células —dijo—. ¡Funcionen!
Durante los primeros días de mi hospitalización, me sentí bien. No es que me lo estuviera pasando genial ni nada por el estilo. Las tomas de temperatura, la presión arterial, las extracciones de sangre y las pruebas de función cognitiva eran constantes.
"¿Tienes algún dolor?"
"No."
“Ahora te voy a tomar la presión arterial”.
"Bueno."
“Y ahora tu temperatura.”
"Seguro."
Etcétera.
Me han pinchado con agujas cientos de veces. Ya estoy acostumbrado. Pero despertarme cada noche a medianoche y a las 3 de la madrugada para pincharme era nuevo para mí.
Ducharme era un dilema. Debido al catéter, no podía ducharme normalmente porque podía contraer una infección, pero debido a mi sistema inmunitario debilitado, necesitaba mantener la piel limpia para evitar infecciones. La solución que me recetaron eran unas toallitas desinfectantes especiales que se pueden usar a diario en la piel. Debo decir que no son un buen sustituto de la ducha.
Para las pruebas cognitivas, uno de los médicos o enfermeros me pedía que escribiera "mi oración", una copia de una oración que me pidieron escribir el primer día como referencia para poder monitorear mi motricidad fina. Mi oración era: "Hoy desayuné, vi la televisión, leí un libro y di un paseo por el pasillo". ¡Shakespeare!
Luego, un médico o una enfermera me haría una serie de preguntas.
"¿Cómo te llamas?"
“Jonathan Gluck.”
"¿Dónde estás?"
“Hospital Monte Sinaí”.
“¿En qué ciudad?”
"Nueva York."
"¿Cuántos años tiene?"
“Cincuenta y ocho.”
“¿Qué es eso?” [Señalando el televisor.]
“Un televisor.”
Etc.
Finalmente me pedían que levantara mi mano derecha, que me tocara la nariz con el dedo o algo así.
Al tercer o cuarto día, cuando una de las enfermeras me pidió que levantara la mano, no lo hice inmediatamente.
Ella hizo una pausa.
“¿Estás bien, Jonathan?”, preguntó.
—No dijiste: «Simón dice» —dije.
Para que quede constancia, ella se rió.
El aburrimiento era otro problema.
Para pasar el tiempo, vi de corrido la segunda temporada de The Bear. (Excelente). Leí dos libros escritos por antiguos colegas ( Bad Summer People , de Emma Rosenblum, y The Eden Test , de Adam Sternbergh). Terminé tres compilaciones de crucigramas del New York Times (nunca tuve tantos crucigramas). Y vi literalmente cada minuto del Tour de Francia, más de ochenta horas de carreras de bicicletas televisadas. (No se pierdan la emocionante victoria de Jonas Vingegaard en la contrarreloj de la etapa 16, en la que asesta un golpe decisivo a su rival de toda la vida, Tadej Pogačar, en YouTube). Como ver deportes por televisión siempre ha sido una especie de Prozac para mí, añadí unas cuantas docenas de partidos de Wimbledon (encantado por Carlos Alcaraz, triste por Ons Jabeur), el torneo de golf femenino US Open (felicitaciones a Allisen Corpuz, quien ganó un major por primera vez) y una dosis nocturna de partidos de los Yankees y los Mets (todos igual de aburridos y agradables) por si acaso. Respecto a si vi un torneo de cornhole en ESPN, me acojo a la quinta enmienda. (¡Vamos, Jamie Graham!)
Si percibes una especie de escapismo, no te equivocas. Durante mi estancia en el hospital para mi tratamiento de DCEP, leí «Endurance» , el relato de Alfred Lansing sobre la desafortunada expedición de Shackleton. Pensé que la épica historia de supervivencia podría inspirarme (al menos no me quedé varado en un témpano de hielo antártico comiendo grasa de foca para sobrevivir), y hasta cierto punto lo hizo. Pero también fue quizás demasiado intensa. Mi propia saga, decidí, ya era bastante desgarradora.
Les ahorraré mis quejas sobre la comida del hospital. De hecho, no lo haré. Pero las limitaré al café. El café estaba horrible. Espantoso. Podría decirse que perverso. De hecho, dudo en dignificarlo llamándolo café. Era Nescafé instantáneo, del tipo que envasan en esos paquetitos delgados para que parezcan europeos, vertido en un vaso de poliestireno lleno de agua tibia. ¿Saben esos charquitos que se forman al lado de la carretera después de una tormenta, esos con manchas de aceite de colores del arco iris en la superficie? El café no sabía así; sabía peor. ¿Alguna vez se les ha olvidado cambiar el filtro de agua debajo del fregadero de la cocina durante tres años, hasta que el filtro está tan saturado de suciedad y bacterias que podría calificar como un sitio de Superfondo? Imaginen escurrir ese filtro y beber el producto final. Y luego cuenten que el café sabía diez veces peor.
Digámoslo así. El cuarto día, empecé a escabullirme al Starbucks del vestíbulo del hospital, a pesar del riesgo de infección que eso suponía, para conseguir mi dosis de cafeína. En otras palabras, el café del hospital estaba tan malo que arriesgué mi vida por no tomarlo.
Lo bueno es que, como ahora tenía un sistema inmunitario gravemente comprometido, me asignaron una habitación individual. Eso significaba que tenía muchas horas libres. Didi me ha confesado que a veces le gusta ir de viaje de negocios porque quedarse sola en un hotel le ofrece una escapada excepcional de las exigencias de mí, los niños, los gatos y todo lo demás. Es un tiempo precioso para estar sola. Puede que se me haya pasado por la cabeza esa idea.
Una mañana, cuando regresaba a mi habitación después de tomar café en el vestíbulo, encontré una nota adhesiva amarilla colocada al lado de los botones de subir y bajar de un ascensor.
Decía: "¡Cada día sobre la tierra es un buen día! Besos y abrazos".
A la persona que escribió esa nota le digo: “Amén”.
El día del alta fue el martes 11 de julio. Tuve un control final (“¿Tiene algún dolor?”), me quitaron el catéter y pude irme.
Didi había traído una bolsa llena de maquillaje, esmalte de uñas y cremas faciales como agradecimiento para el personal de enfermería. Se la dejamos a la enfermera jefe y nos dirigimos directamente a la salida, como dicen en los programas de televisión del hospital, ¡ya !
De camino a los ascensores, me encontré con una mujer a la que llamaré Barbara. Barbara era otra paciente de terapia CAR-T y una de las que acompañaban a los pasillos. Olvídenlo. Era la que acompañaba a los pasillos. Estaba allí todos los días, caminando de un lado a otro, durante una hora o más, a un ritmo al menos el triple que el de cualquiera de nosotros. Tenía unos sesenta y cinco años y una aura de fuerza y calma. Parecía decir: «Soy consciente de tu poder, cáncer. Pero lo siento, no me vencerás».
Era obvio que me iba, tenía mi maleta conmigo.
Anteriormente, Barbara y yo habíamos charlado un par de veces y habíamos intercambiado charlas informales. Pero en ese momento, no necesitábamos hablar. Nos entendíamos perfectamente, casi telepáticamente. Lo que cada una se decía era: «Lo siento. Lo entiendo. Buena suerte».
Adaptado de Un ejercicio en la incertidumbre , Harmony Books 2025
esquire





